Los libros que me incitaron a viajar
Si tuviera que elegir las obras que más me inspiraron para viajar, tanto a la hora de escoger destinos como en las formas de hacerlo, esta sería mi selección.
¿Qué nos induce a viajar? ¿El amor por un país o una cultura? ¿El deseo de conocer en persona ciertos paisajes? ¿La necesidad de cambiar de escenario vital? ¿Los rescoldos de un pasado nómada? Hay muchas razones. Pero entre los factores que avivan la imaginación o la motivación del viajero, los libros siempre han tenido un papel destacado.

En la inmensa galaxia de la literatura viajera, que no tiene por qué limitarse a los relatos o las guías de viajes, cada persona tiene sus astros favoritos. Podemos ver los libros como estrellas que ayudan a orientarse en el espacio y en el tiempo; de algún modo forman un universo en sí mismos y algunos parecen agruparse en constelaciones. Estos son los libros que me abrieron las ventanas del mundo de par en par.
GROUCHO Y YO
Tenía solo diez años cuando mi padre me regaló Groucho y yo, la autobiografía de Groucho Marx. Ha pasado más de medio siglo y aún recuerdo cómo me impresionó el título de uno de sus capítulos iniciales: «Quien nada tiene, viajará». En él, un Groucho quinceañero parte de Nueva York rumbo al oeste en polvorientos trenes de madera para cantar en un gira teatral. Es su primer trabajo. Durante su odisea ferroviaria se alimenta con la provisión de pan moreno, plátanos y huevos duros que lleva en una caja de zapatos. Pero un día el jefe se esfuma sin pagar la cuenta del hotel. Su compañero de reparto también ha huido, tras birlarle a Groucho los ocho dólares que oculta bajo el colchón, su salario de dos semanas. Meses más tarde, en Texas, al concluir su segunda gira teatral, descubre que el saquito de gamuza que lleva colgado del cuello y del que no se separa ni para dormir… no contiene los 65 dólares que ha ahorrado sino simples recortes de periódico. Gracias al auxilio de la familia logra retornar a Nueva York. Todo esto sucede en 1910. No es el ambiente de la Gran Depresión, pero podría parecerlo por la pobreza que impera en él. Y sin embargo, ese joven protagonista viaja y logrará abrirse camino poco a poco.
VIAJES SIN FRONTERAS
Mis tíos Arturo y Presenta vivían en Barberá del Vallés, en una torre con jardín y piscina estéticamente muy innovadora para los años setenta: una gran pared del salón era toda de cristal. A veces mis padres, mi hermana Elisa y yo subíamos al tren en Barcelona y pasábamos allí el fin de semana. La tentadora biblioteca junto a la chimenea incluía gruesos libros ilustrados, algo que escaseaba en nuestro pequeño piso. Uno de ellos me fascinaba: Viajes sin fronteras, de Ediciones del Reader’s Digest. La portada mostraba dos niñas de la India sentadas en el suelo junto a enormes montículos cónicos de polvos de colores chillones, en un mercado al aire libre. La obra, con prólogo de Miguel Delibes, reunía una espléndida colección de artículos de viajes ilustrados, a menudo a cargo de grandes autores. La leí y releí durante años. Gracias a ella empecé a apreciar cuán diverso era el mundo, desde las tierras polares a la selva ecuatorial, así como los recursos de cada escritor a la hora de compartir un viaje o contar lo que hace especial a un territorio.
EL SILENCIO BLANCO
Con 21 años, Jack London pasó un duro invierno intentando encontrar oro en Alaska, junto al río Klondike, afluente del Yukón. En mi adolescencia, la colección de relatos inspirados por esa experiencia (El silencio blanco y otros cuentos), que publicó Alianza Editorial, me parecía más audaz e intensa que un concierto de rock. La prosa y los escenarios eran de fábula. La naturaleza mostraba todo su poder y el hombre, su insignificancia. Llevados al límite de sus fuerzas o de su voluntad, los protagonistas, más que viajar, avanzaban por la fina membrana que separa la vida de la muerte. Rondando la treintena llegué en bicicleta a Dawson City, en un viaje que empezó en Calgary (Canadá). Pero «la cabaña de Jack London» y el parque temático en que se había convertido la vieja ciudad de la fiebre del oro, rodeada de terraplenes de grava, me defraudaron. Todo lo contrario que el arte y la cultura de las tribus de la costa oeste de Canadá y el sur de Alaska, que había conocido al poner rumbo norte desde Vancouver y a las que he dedicado el post: «Un arte que supo cómo morir».
LAS ISLAS GRIEGAS
De Lawrence Durrell prefiero sus libros de viajes a sus novelas. Las islas griegas, en la bella edición de Ediciones del Serbal (1983), puso la guinda a la visión del Egeo fraguada por Nikos Kazantzakis en Zorba el Griego. De Durrell aprecié su libertad para entretejer las descripciones evocadoras, la historia, el arte o la mitología con las vivencias personales. Todo ello en un territorio que es casi un paraíso perdido mediterráneo. Y en el que mis abuelas andaluzas o mi madre se habrían sentido como en casa.
DEL CAMINAR SOBRE HIELO
A finales de noviembre de 1974, el director de cine Werner Herzog supo por una llamada que la actriz Lotte Eisner se estaba muriendo en París. Sacudido por un presentimiento, Werner tuvo la certeza de que Lotte viviría si él iba a verla a pie. Así que en las siguientes tres semanas recorrió los 800 kilómetros que separaban Múnich de París bajo incesantes tormentas de nieve y lluvia, avanzando monte a través orientándose con una brújula. Durante días no divisa ni un solo tractor en los campos anegados. Solo ocasionalmente un niño o un aldeano lo saca de su ensimismamiento, de su mudo diálogo con las cunetas, los árboles o el cielo. Por las noches se introduce en casas abandonadas, a veces forzando una ventana. En cuanto amanece, o antes, se pone de nuevo en marcha, mientras se ciernen sobre el cielo los nubarrones de cada jornada. Su mente se serena con el paso de los días. Entonces su atención se prenda de los detalles más insignificantes, o recrea historias alegóricas que salpican de belleza su alucinado diario. Un arcoíris, unas mandarinas, unos sorbos de leche, un cuervo inmóvil bajo la lluvia, un tímido sol a un lado y la luna a otro... son instantes de plenitud que eclipsan los aguijones físicos de la incesante marcha.
Años después, Herzog publicó ese diario (Del caminar sobre hielo), que decía preferir a todas sus películas. Leerlo me mostró que era posible viajar a pie siguiendo un rumbo establecido por uno mismo. Y así fue cómo en 1981 atravesé en solitario la Auvernia, caminando desde la ciudad de Le Puy a la cima del volcán del Puy de Dôme, aunque sin allanar moradas. Cinco veces más recorrí esa región volcánica en el corazón de Francia, cada vez andando menos y con distintos amigos, pero siempre con ese principio y ese final. Confío en que haya una séptima.
LAS VOCES DE MARRAKECH
En 1954, el gran escritor Elías Canetti pasó cinco semanas en Marrakech. Sus vivencias y reflexiones inspiraron el conjunto de relatos que integran Las voces de Marrakech. En ese libro, Canetti osa decir que «los buenos viajeros son despiadados». Para mí esa obra es un modelo de maestría narrativa… y también de piedad, tanto por los mendigos ciegos como por los camellos sacrificados. Un compromiso para que el viaje estimule nuestras dotes de observación, comunicación y apertura a lo que es distinto.
LA QUIMERA DE LHASA
Le Tibet. De Marco Polo à Alexandra David-Néel, un libro extraordinario de Michael Taylor (el original es en inglés), me abrió los horizontes ilimitados de la meseta tibetana, donde todas las ilusiones acaban por desvanecerse y donde, como escribe Taylor: «no se nace en una aldea rodeada de campos y bancales de piedra, como en el sur del Himalaya, sino en una tienda batida por el viento».
En esta espléndida crónica de los épicos viajes de los occidentales que durante siglos intentaron alcanzar Lhasa, casi siempre en vano, descubrí, entre otros exploradores y místicos, a Sándor Körösi Csoma. En noviembre de 1819, intrigado por la relación entre el húngaro y la lengua de los uigures de Asia Central (los mismos que hoy sufren la implacable represión del gobierno chino), este lingüista y teólogo nacido en Transilvania parte a pie para el Himalaya sin apenas dinero. En el verano de 1822 llega a Ladakh y pasa los siguientes años en un monasterio de Zanskar, viviendo como un ermitaño y elaborando una gramática y un diccionario tibetanos, sumergido en el Kanjur, los 108 volúmenes que integran el canon del budismo. A partir de 1831 reside en Bengala, estudiando el sánscrito. Por fin, tras 23 años entre libros, en 1842 se pone en camino para Lhasa. Pero al llegar a Darjeeling y obtener, pese a ser europeo, el anhelado salvoconducto del rajá de Sikkim para cruzar la frontera del Tíbet, fallece de malaria.
HACIA EL POLO
En las exploraciones polares y en la búsqueda de pasos hacia Asia a través del Océano Ártico, los escandinavos mostraron una capacidad de adaptación y una eficacia fuera de lo común. Las expediciones americanas e inglesas solían comportar bajas, la pérdida del buque o incluso la muerte de toda la tripulación. Comparados con ellas, los viajes de Nordenskiöld, Amundsen y Nansen (que conquistaron los pasos del Nordeste y el Noroeste y constataron que no había tierra firme en torno al Polo Norte) parecían intrépidas travesías donde todo salía mejor de lo esperado.
Cuando se comenta, o se comprueba, que la estrecha convivencia de un viaje pone a prueba las relaciones de amistad, me acuerdo del libro Hacia el Polo, del explorador noruego Fridtjof Nansen. En 1888, con apenas 27 años, Nansen atravesó Groenlandia de este a oeste junto a cinco expertos esquiadores, dos de ellos de origen sami. Ese viaje supuso la génesis del siguiente, pues en 1884 en la costa de Groenlandia habían aparecido fragmentos del USS Jeannette, nave que había naufragado al noreste de Siberia tres años antes, en la trágica expedición que lideraba George Washington DeLong. Las corrientes marinas debían haber llevado los restos miles de kilómetros hacia el sudoeste, tal vez pasando antes por las proximidades del Polo Norte.
El gran problema de las expediciones árticas en el siglo XIX era que la presión del hielo marino rompía el casco de las naves. Nansen se planteó construir un barco capaz de resistir el empuje de la banquisa e incluso de aprovecharlo gracias a sus paredes curvas para alzarse sobre ella. A bordo del Fram («Adelante»), una nave de casco muy esférico y reforzado por vigas dispuestas como una tela de araña, la expedición formada por trece hombres partió del puerto de Oslo y se dejó atrapar por los hielos en el norte de Siberia. Con el timón y la hélice retraídos en el seno del buque, el objetivo era realizar todo tipo de observaciones científicas y, sobre todo, ver si las corrientes que iban desde Siberia a Groenlandia les aproximaban al Polo Norte.
Entre 1893 y 1896, el Fram pasaría tres inviernos a la deriva sin que el hielo lograse agrietar su cascarón. Pero, como el barco no avanzaba lo suficiente hacia el norte, en marzo de 1895 Nansen y su compañero Hjalmar Johansen deciden abandonar la nave con tres trineos y veintiocho perros. Cuando alcanzan los 86º 13’ de latitud, a solo 400 km del Polo, tienen que batirse en retirada. Han sacrificado con lágrimas a Kaifás, su último perro. Con un kayak remendado y un trineo apenas pueden abrirse paso por un caos que alterna hielo y agua como en un granizado y que flota rumbo sur. Logran construir una minúscula choza de piedras y musgo al norte de la Tierra de Francisco José y en ella pasarán recluidos los siguientes ocho meses, sobreviviendo al largo y oscuro invierno ártico a base de grasa de morsa y carne de oso polar. Sus ropas, unos pingajos grasientos y rígidos por el frío, les llagan los codos y las rodillas. Para pasar el tiempo, intercambiando los papeles de vendedor y cliente, se imaginan en una tienda de Oslo probándose todo tipo de ropas nuevas y flexibles, de franela o algodón, que además huelen a limpio, sin decidir con cuáles quedarse. Ese juego les da para una tarde entera cada vez. Nunca discutieron, según narra Nansen.
A finales de mayo de 1896, cuando llevan ya catorce meses errando por el Océano Ártico, vuelven a ponerse rumbo hacia el sur. Pero el 17 de junio, mientras reparan el kayak tras el ataque de una morsa, Nansen cree oír el ladrido de un perro y voces humanas. Al encaminarse hacia allí descubre al explorador británico Frederick Jackson, que lidera una expedición a la Tierra de Francisco José y al que Nansen no había admitido en la suya por no ser noruego. Los dos se sorprenden, pero tras algunos titubeos, se reconocen:
–¿No es usted Nansen?
–Sí. ¿Y es usted Jackson?
–Sí, soy Jackson. Pero yo creía que usted era rubio –le dice Jackson, extrañado ante esa figura maloliente, en cuyo rostro sucio y oscuro lo único blanco son los dientes. Nansen escribiría luego que, sin el ataque de la morsa que les hizo retrasarse, tal vez ninguno de los dos grupos se hubiera encontrado.
Nansen y Johansen llegan al puerto de Vardo el 13 de agosto, donde casualmente se halla Henrik Mohn, el meteorólogo que había formulado la teoría de la deriva polar, fundamento de aquella expedición. Desde Vardo envían telegramas a Oslo diciendo que están vivos. El Fram, por su parte, toca tierra en el archipiélago de Spitzbergen escasos días después. Si la nave, con su tripulación sana y salva, hubiese llegado a la civilización antes que Nansen y Johansen, todo el mundo los habría dado por muertos.
En 1909, cuando Robert Peary afirmó haber llegado al Polo Norte, Nansen le cedió el Fram a Roald Amundsen para que este derrotase a Robert Falcon Scott en la carrera hacia el Polo Sur. Hoy podemos admirar ese histórico barco, con todo su interior intacto, en el Museo del Fram, en Oslo.
LA ROUTE DES ÉPICES
La palabra especias evoca, por sí sola, aromas envolventes, colores cálidos, sabores venidos de tierras lejanas. Buscándolas, españoles y portugueses encontraron América, contornearon África y dieron la primera vuelta al mundo. Por comerciar con ellas se libraron guerras y se levantaron imperios; para producirlas, se sometieron pueblos. La Route des Épices (Ed. Bordas, 1987) es un libro de gran formato, hecho sin escatimar medios, que plasma toda esa aventura con magníficas fotografías, grabados e ilustraciones de la época, y que deleita al viajero, jardinero y cocinero que tantas personas llevan dentro. Pero, por encima de eso, es un homenaje a los trópicos, a esos paisajes donde la naturaleza es generosa, y el calor humano y la comida picante alegran el espíritu y sirven de antídoto contra la pobreza.
SENDAS DE OKU
En la primavera de 1689, el poeta japonés Matsúo Basho (1644-1694) partió para un periplo a pie que duraría dos años y medio. Sendas de Oku, el diario de sus andanzas, es un clásico de la literatura universal y un prodigio de lucidez y concreción. La obra arranca sin rodeos:
«Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta...».
Vestidos con hábitos de peregrinos budistas, Basho y su discípulo Sora viajan por el norte de Japón, un territorio agreste y apenas conocido. Molido tras su primer día cargando con el equipaje, el poeta reflexiona así al llegar a la posada de Soka:
«Para viajar debería bastarnos solo con nuestro cuerpo, pero las noches reclaman un abrigo; la lluvia, una capa; el baño, un traje limpio; el pensamiento, tinta y pinceles».
Algunas de sus vivencias les inspiran haikus, poemas de solo tres versos:
«Al plantar el arroz
cantan: primer encuentro
con la poesía».
Se dice que el fuego que arde en el templo de Yamadera lleva más de mil años encendido. Para contemplar el Okunoin (santuario interior) y al Buda de la Medicina hay que ascender mil peldaños a través del bosque. Una estatua de Basho se halla al inicio del sendero. El sugi (Cryptomeria japonica), árbol nacional y endémico de Japón, a medio camino entre un cedro y una secuoya, reina en la montaña, acompañado de diversas especies de arces. Entre las copas de los sugis asoma a veces la pétrea pared, tachonada de oquedades. Al observar esas cavidades en una calurosa mañana de 2019, comprendí el haiku que Basho le dedicó a Yamadera:
«Tregua de vidrio:
el son de la cigarra
taladra las rocas.»

LOS VIAJES DE MINGLIAOTSÉ
El escritor chino Lin Yutang (1895-1976) supo tender puentes entre Oriente y Occidente. Un extenso capítulo de su obra La importancia de vivir se titula «El goce de viajar». En él, traduce amplios fragmentos de Los viajes de Mingliaotsé, un clásico chino del siglo XVI. Con un extracto de las andanzas de Mingliaotsé, que son toda una declaración de filosofía viajera y existencial, concluye esta selección:
Quien viaja lo hace para abrir los oídos y los ojos, y distender el espíritu. Explora los nuevos estados del centro y el norte de China y viaja por los Ocho Países Bárbaros, con la esperanza de poder juntar la esencia divina y conocer grandes taoístas y poder comer de la planta de eterna vida y encontrar el tuétano de las rocas. Cabalgando en el viento y navegando en el éter, va fríamente por doquiera el viento le lleve. Después de estas andanzas vuelve, se encierra y se sienta a mirar una lisa pared, y de esta manera termina su vida.
No soy yo uno de los que han logrado el Tao. Me gustaría alojar el espíritu dentro del cuerpo, nutrir mi virtud con dulzura y viajar por el éter convirtiéndome en un vacío. Pero no me es posible. Traté de alojar el espíritu dentro del cuerpo, pero de pronto desapareció fuera; traté de nutrir mi virtud con la dulzura, pero de pronto se convirtió en intensidad de sentimientos; y traté de ambular por el éter manteniéndome en el vacío, pero de pronto surgió en mí un deseo. Y así, incapaz de encontrar la paz dentro de mí, utilicé el ambiente externo para calmar el espíritu, e incapaz de encontrar deleite dentro del corazón, pedí al panorama que lo deleitara. Extraños, pues, fueron mis viajes.
Emprendo el viaje con un amigo que ama la bruma de las montañas. Cada uno lleva una calabaza y tratamos de tener siempre cien monedas para afrontar emergencias. Los dos vamos mendigando por las ciudades y las aldeas, junto a puertas bermejas y blancas mansiones, ante templos taoístas y chozas de monjes. Tenemos cuidado de lo que mendigamos: pedimos arroz y no vino, verduras y no carne. El tono de nuestro reclamo es humilde, no trágico, porque el objeto es solo prevenir el hambre.
En épocas de gran frío o mucho calor tenemos que buscar albergue para que no nos afecte el tiempo. En el camino nos hacemos a un lado y dejamos que pasen los demás, y al cruzar un río dejamos que los otros suban primero a la barca. Pero si hay tormenta no tratamos de cruzar el agua, o si aparece la tormenta cuando estamos a mitad de la travesía, calmamos nuestro espíritu y lo dejamos todo al destino diciendo: «Si nos ahogamos cuando cruzamos, es la voluntad del Cielo. ¿Nos salvaremos acaso si nos preocupamos?». Si no nos salvamos, ahí terminará el viaje. Pero si por fortuna nos salvamos, seguimos como antes. Si en el camino encontramos a algún joven pendenciero y tropezamos accidentalmente con él, le pedimos disculpas cortésmente. Si después de las palabras no podemos salvarnos de una pelea, allí terminará el viaje. Pero si nos salvamos, seguimos como antes. Si uno de nosotros cae enfermo, nos detenemos a atender su mal, y el otro trata de mendigar un poco para comprar remedios. El enfermo lo toma con calma, mira para sus adentros y no teme a la muerte. Y así una enfermedad grave se convierte en una enfermedad ligera, y una enfermedad ligera se cura inmediatamente. Si está decidido que estén contados nuestros días, allí terminará nuestro viaje. Pero si nos salvamos, seguimos como antes.
Es natural que durante nuestras andanzas podamos despertar la sospecha de policías o guardias y que se nos arreste como espías. Tratamos de escapar entonces, sea por astucia o por sinceridad. Si no podemos escapar, allí terminará nuestro viaje. Pero si nos salvamos, seguimos como antes. Procuramos pasar la noche en una choza con techo de paja o una casucha de piedras. Si nos es imposible encontrar un lugar así, nos detenemos por esa noche junto a la puerta de un templo, o dentro de una caverna de roca, o junto a la pared de una casa o bajo altos árboles. Quizá nos miren los espíritus de la montaña y los tigres o los lobos, y, ¿qué vamos a hacer? Los espíritus de la montaña no pueden hacernos daño, pero somos incapaces de defendernos contra tigres o lobos. Pues, ¿acaso no tenemos un destino dirigido desde el cielo? Así que lo dejamos todo a las leyes del universo y no mudamos siquiera el color de la cara. Si nos comen, tal es nuestro destino y allí termina el viaje. Pero si nos salvamos, seguimos como antes...
Cuando alguien le pregunta si se siente feliz vagabundeando, mendigando y cantando por el sustento, Mingliaotsé responde:
He oído decir a mi maestro que el arte de la felicidad consiste en tener placeres apacibles, como una comida de arroz y verduras, sencilla y buena para la salud. Goza mucho la gente al principio en las fiestas, donde hay mujeres y hombres hermosos, se toca música y suceden muchas cosas en la sala. Pero una vez perdido el primer ánimo se gana, por el contrario, cierta sensación de tristeza. Es mucho mejor encender incienso y abrir un libro, y sentarse a solas y en holganza, manteniendo calma en el espíritu, pues el encanto se ahonda con el tiempo.
Durante muchos años sigue Mingliaotsé sus viajes. Todo lo que ve con sus ojos o escucha con sus oídos y toca con su cuerpo, y todas las diferentes situaciones y encuentros son empleados por él para preparar su mente. Y por eso no resulta enteramente sin beneficios esa existencia de vagabundo. Vuelve entonces, se construye una choza en las colinas de Szeming y no la abandona ya.







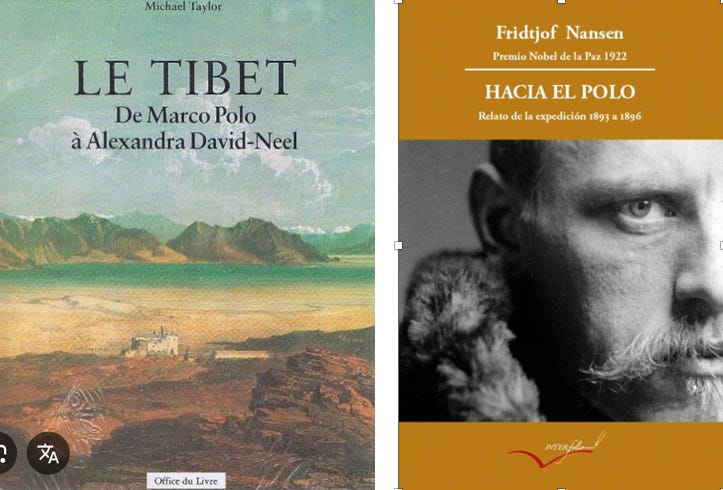

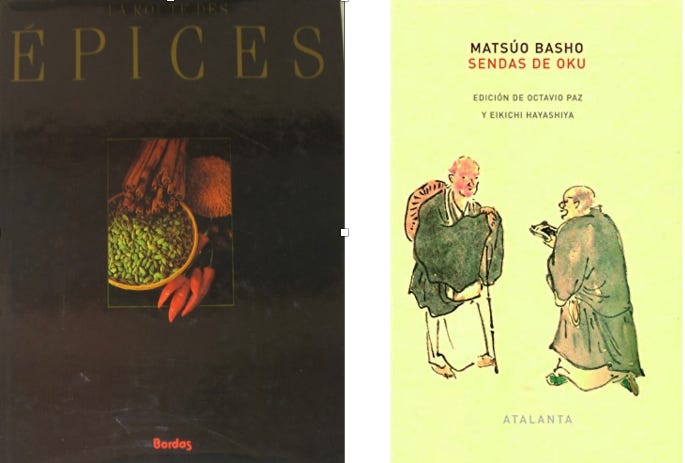
Este post es un regalo, como todo lo que escribes.